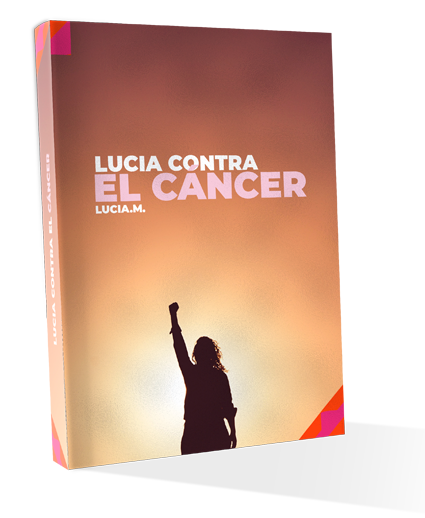Cuando miramos un dibujo representativo de un tumor maligno, acostumbramos a ver en él un tejido normal, dentro del cual hay un grupo de células de aspecto extraño. Son las células propiamente cancerosas, las que han sufrido una serie de cambios que las empujan a crecer y a multiplicarse. Pero esta división sencilla entre células «malas» (en el centro) y «buenas» (alrededor) no refleja la extraordinaria complejidad que hay dentro de un tumor.
Para empezar, los tumores reciben nutrientes y oxígeno a través de los vasos sanguíneos, como cualquier otro tejido. Pero los tumores son un añadido que el organismo no tenía previsto; por lo tanto, ningún tejido tiene inicialmente los vasos necesarios para alimentarlo.
Para solucionar este déficit, el cáncer debe engañar al cuerpo y forzarlo a fabricar nuevas arterias y venas. Ahora bien, como el tumor es un sistema descontrolado, la fabricación de los vasos sanguíneos no se hace de manera ordenada. Esto da lugar a zonas del tumor que están bien irrigadas y otras donde apenas llega el oxígeno. Estas suelen estar localizadas en el núcleo del tumor y no es extraño que sea también donde se acumulen más células muertas: incluso las células cancerosas necesitan un poco de oxígeno para sobrevivir. En los tumores normalmente también hay un tipo particular de células: los fibroblastos.
Son las que el cuerpo utiliza para hacer reparaciones de urgencia, las que constituyen el tejido de las cicatrices, por ejemplo. Son resistentes, crecen deprisa y su función es de soporte estructural al tejido. En una herida generan la cicatriz, pero en un tumor son un problema, porque actúan especialmente protegiendo las células tumorales. Se comportan como si el tumor fuera una herida que se debe cerrar.
Cuando se administran fármacos para intentar destruir el tumor, muchos no llegan a todas las células cancerosas, ya que son capturados por los fibroblastos que hay alrededor. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las células que forman algunos tumores son, de hecho, estos fibroblastos, que generan una matriz que actúa como una armadura protectora. El sistema inmune no se queda mirando sin hacer nada al respecto.
En todos los tejidos tenemos unas células, llamadas macrófagos, que se encargan de detectar si algo no funciona correctamente y poner en marcha la respuesta inflamatoria. Esto sería positivo, ya que una respuesta inflamatoria dentro del mismo tumor mataría o complicaría mucho la vida a las células tumorales. De hecho, esto es posiblemente lo que ocurre muchas veces en fases iniciales de un cáncer: el sistema inmune reconoce las células malignas y las elimina sin que nos demos cuenta. Solo cuando el sistema falla, el tumor puede seguir creciendo.
Por desgracia, los macrófagos también también se encargan de reparar los tejidos dañados y, de alguna manera, eso mismo es lo que intentan hacer los que van al tumor: reparar lo que piensan que es un tejido lesionado.
Tanta complejidad dentro de los tumores dificulta mucho los tratamientos. Es por eso que en los últimos años se han preparado estrategias que no actúan directamente contra las células tumorales, sino que intentan modificar todo el séquito de células acompañantes.
Por ejemplo, podemos intentar que los vasos sanguíneos sean más pequeños para asfixiar al tumor, o más grandes para facilitar la llegada de los fármacos. Podemos intentar modificar el comportamiento de los macrófagos para forzarlos a atacar el tumor.
Podemos intentar deshacer la estructura construida por los fibroblastos para debilitar el tumor. Podemos hacer muchas cosas que, por sí solas no van a curar el cáncer, pero que facilitarán mucho el trabajo a los demás tratamientos, estos sí, diseñados específicamente contra las células tumorales.